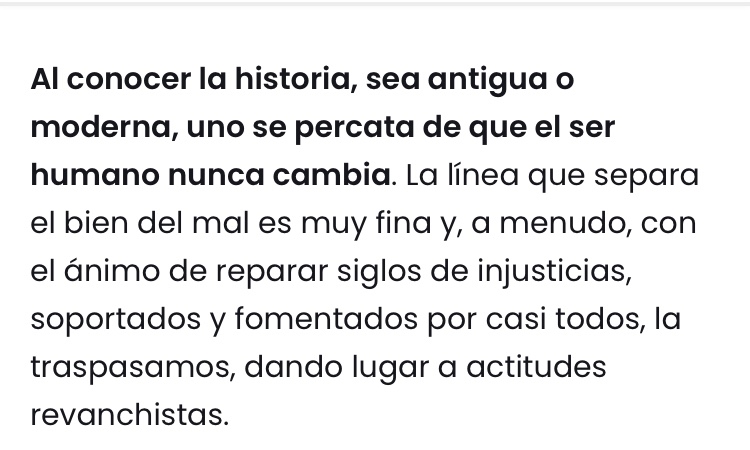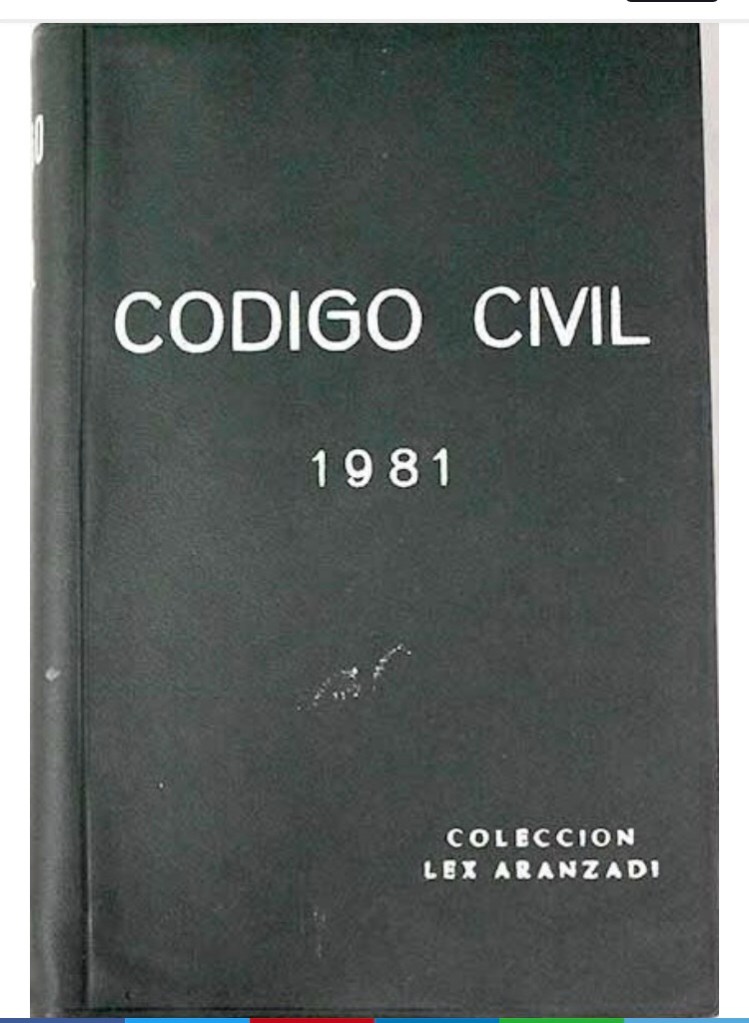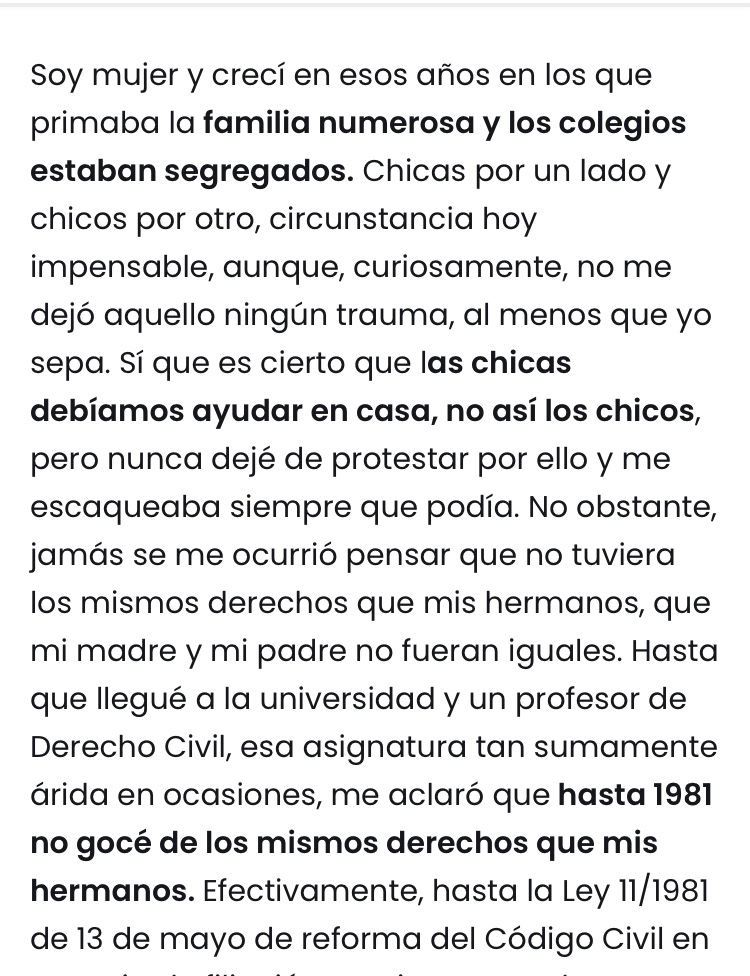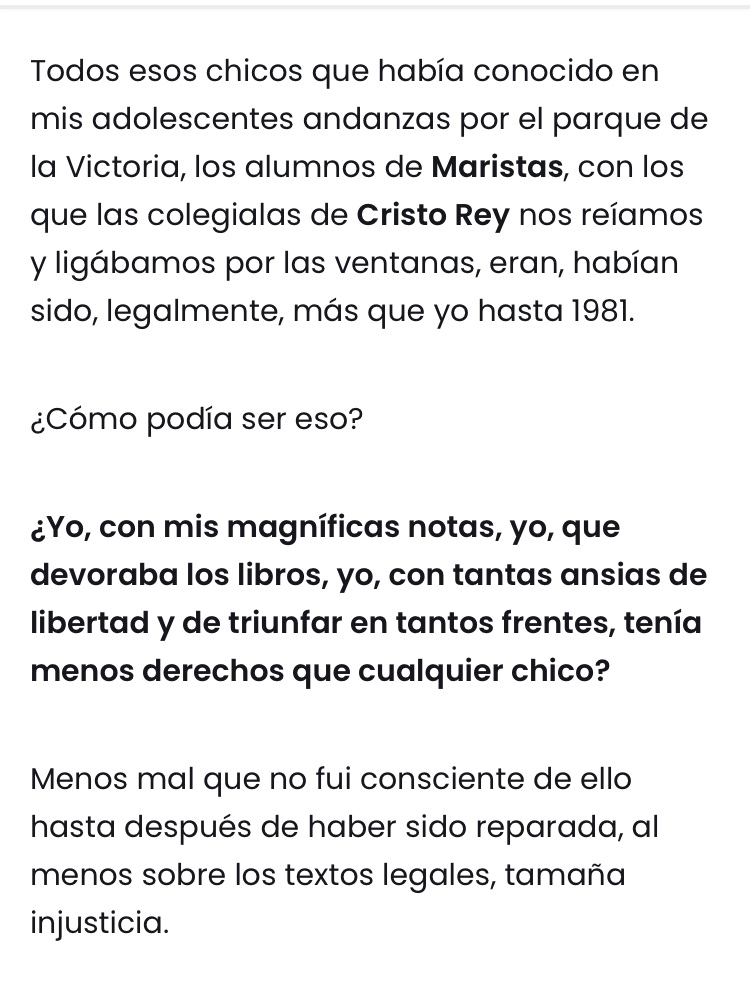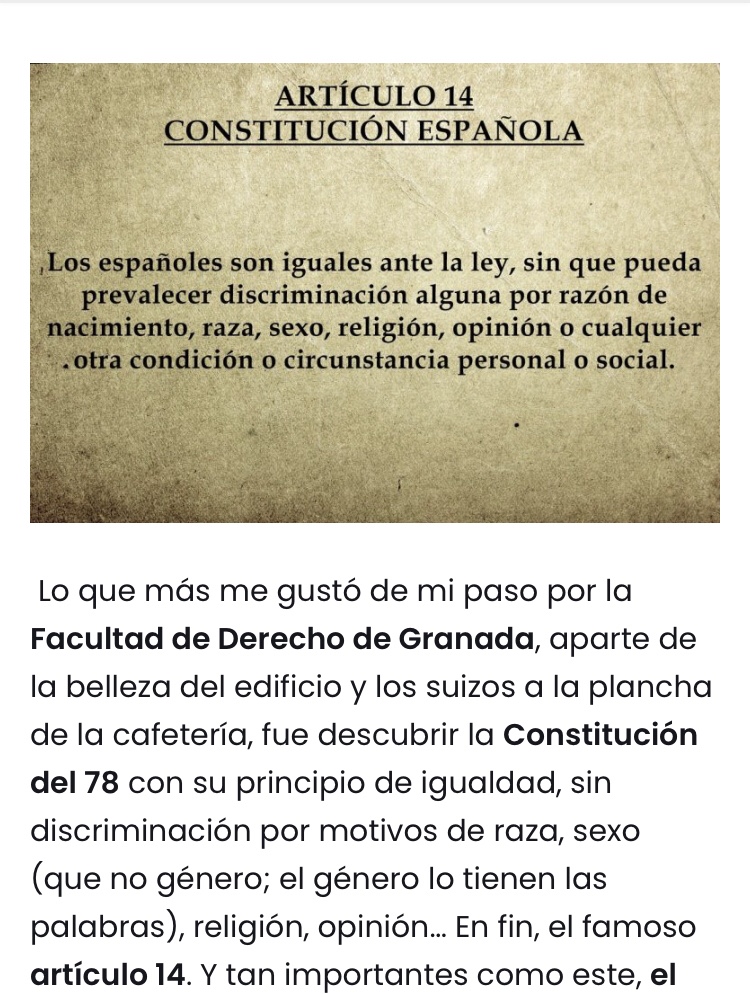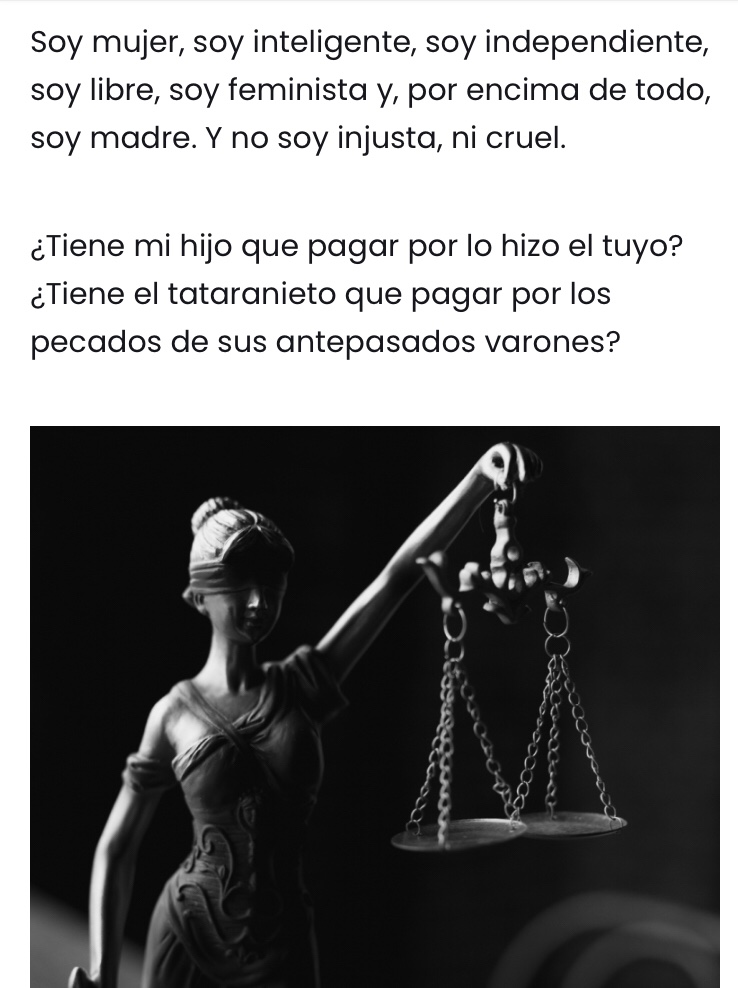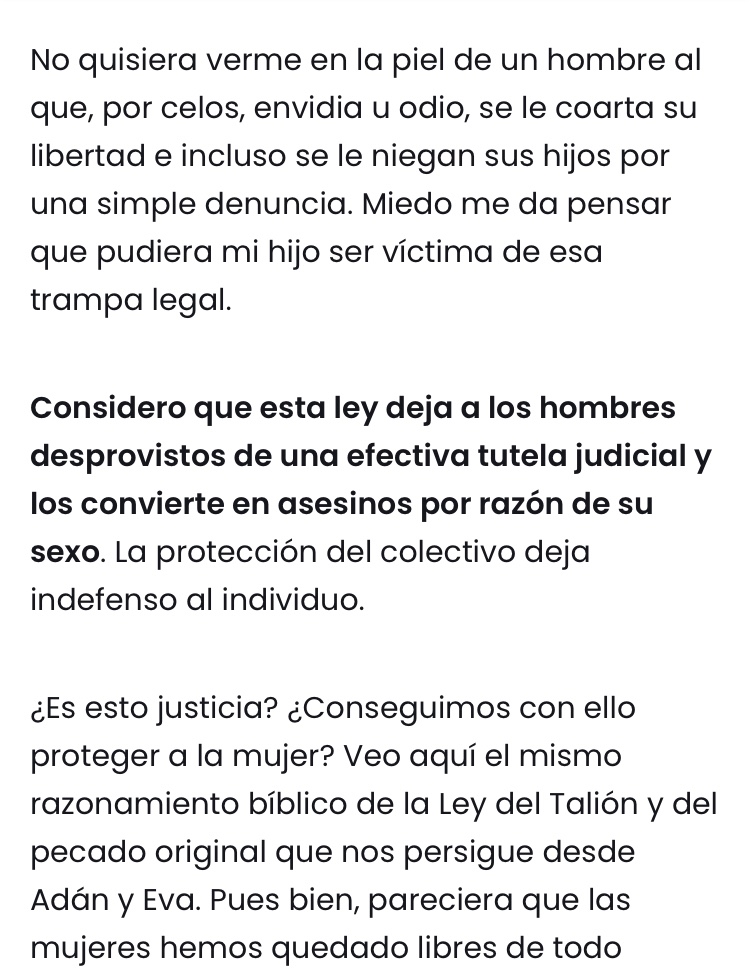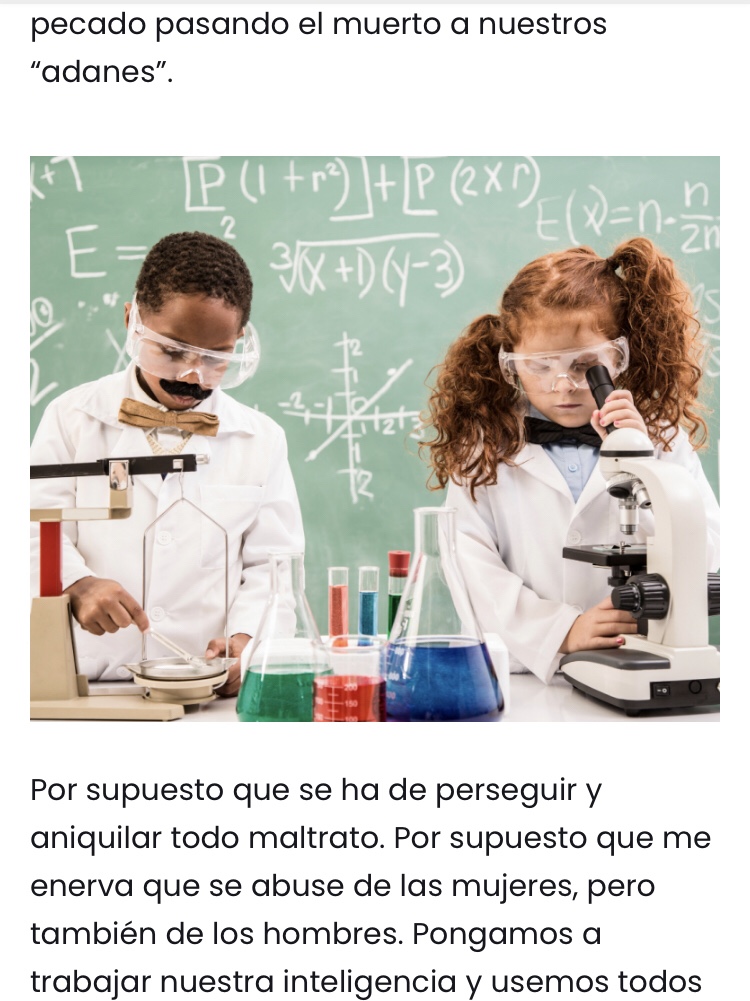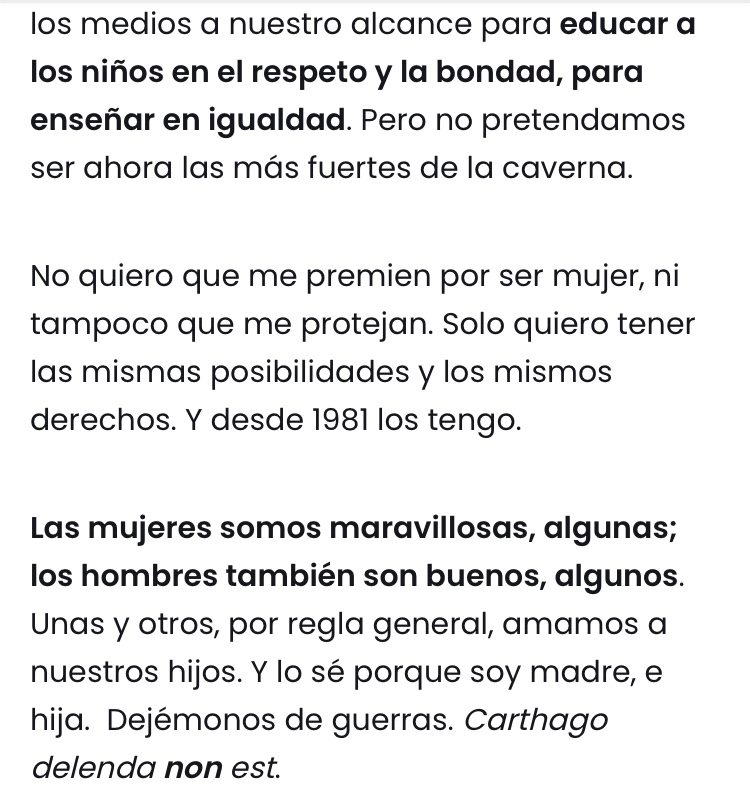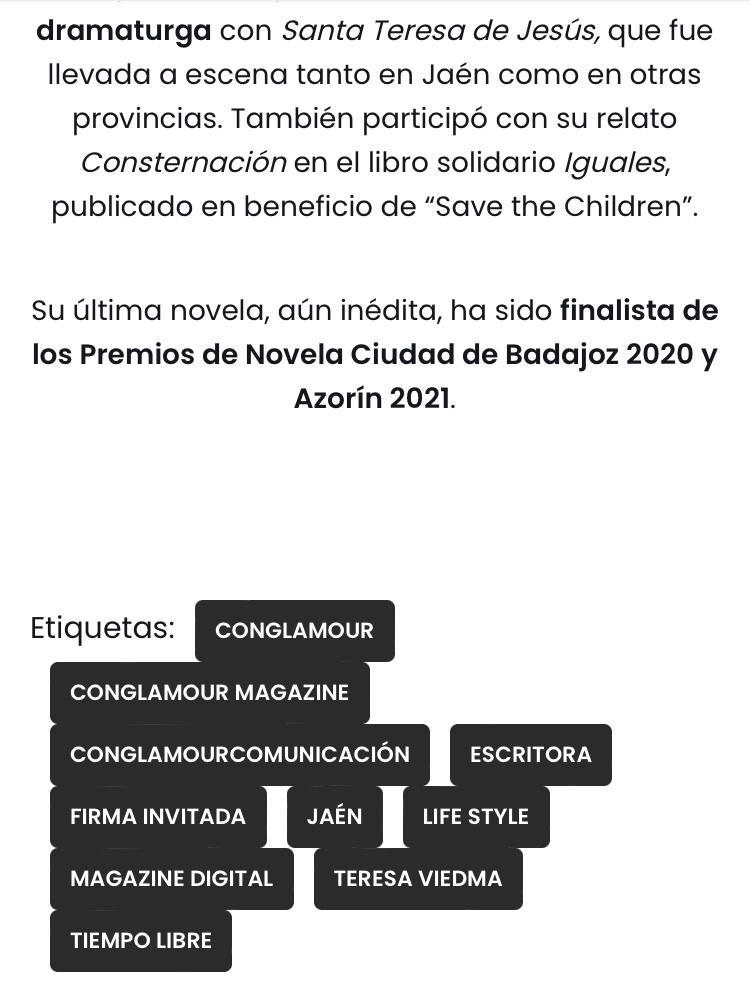Siempre me ha asombrado lo poco que les duele la cabeza a algunas personas; a muchas. Como esas que siempre acompañan las publicaciones, historias, reels y todas esas cosas de las redes sociales con música desagradable, al menos para mis oídos; música alta, con percusión violenta, de estribillos cansinos y poco mensaje en sus letras. Me dan punzadas en la cabeza e inmediatamente quito el volumen al móvil y paso de largo.
Me pregunto qué milagro de la naturaleza les ha dotado de esa salud de hierro que les proporciona una vitalidad asombrosa, casi hercúlea, de manera que, a edades ya significativas, sigue apeteciéndoles en cualquier momento y situación una feria o, peor aún, una boda, con su tarea de hablar con unos y otros, sin ton ni son, sobre asuntos poco claros y para nada importantes; vestidos además con ropa incómoda, a menudo ridícula, y rematados, en el caso de las mujeres, por un calzado que, si bien eleva el trasero y perfila los muslos, también, y por contra, estruja y maltrata los pies hasta casi desfallecer.
Me intriga sobremanera cómo es posible que personas que rondan los 60 coman, engullan mejor dicho, con ansias y sin ardores; fumen en las puertas del lugar, haga frío, calor o caigan chuzos de punta; bailen la conga dando un espectáculo ridículo y beban alcohol como si no hubiera un mañana. Porque cuando uno es joven aguanta lo que le echen, aunque bien es cierto que yo, que siempre fui rara, me comportaba igual que ahora, quiero decir que no me gustaban nada ni conciertos ni bodas ni ferias ni espectáculos de luz, sonido y aglomeraciones de gente, se laven o no. Pero, cumplida cierta edad, tanto vigor, tanto brío, puede deberse a un prodigio de la naturaleza.
Además, y para mayor gloria de mi sexo, lleva de moda algunos años ya el agravante femenino que consiste en colocarse un número indeterminado de mujeres (¿acaso amigas?, lo dudo) pubis contra culo, con el objeto de no mostrar a la cámara sus abdómenes, consiguiendo de esta forma una imagen mujeril absurda que las denigra desde la primera hasta la última.
Para más inri, algunas de mis semejantes llevan tocados o pamelas —lo que es considerado por los expertos el culmen de la elegancia— tan grandes como una sombrilla de playa, lo que dificulta aún más el objetivo de arrimar el mismísimo propio al trasero o ano de otra hembra de su misma especie.
Y todo ello al son de una música mala, demasiado alta y asesina, que va golpeando mi cabeza abruptamente mientras huyo desesperada hacia cualquier otro lugar, generalmente mi casa, donde el silencio reine por encima de todas las cosas.
Y ya con el pijama, lo primero es lo primero, me tomo un analgésico y al cabo de un rato mis sienes se aplacan, un poco, nunca del todo; descanso con una toalla húmeda y fresca en la frente y no deseo escuchar ni a los pájaros que trinan en el patio. Silencio absoluto, sólo roto por unas palabras suaves, agradables y familiares que me preguntan:
¿Te apetece un té?
Siento que estoy en el paraíso y contesto:
Sí. Verde y con limón, por favor.
Y cuando la tetera y las tazas suenan en la cocina, víctimas del ajetreo y la amabilidad marital, la cabeza se resiente de nuevo, pero entonces me tapo ligeramente los oídos, casi de manera imperceptible, y pienso:
Peccata minuta.
Y es que mucho peor es siempre una boda.