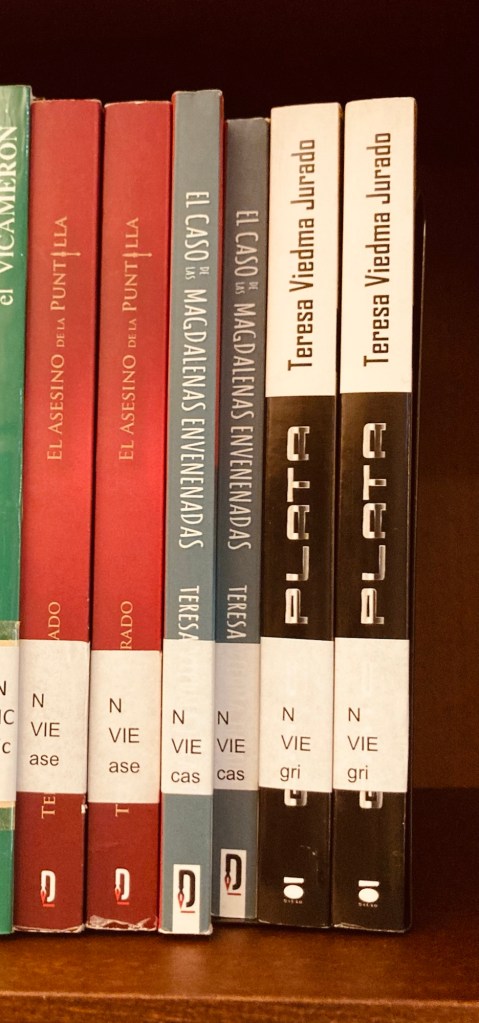Cada uno tiene sus costumbres y sus gustos, y en ellos se deleita. Digamos que sobrevivimos aferrados a unos usos, a unas rutinas que, cuando menos, engañan a la mente en el continuo empeño de perpetuarnos en este mundo que, con sus más y sus menos, es el único que conocemos. Sobre todo, cuando uno cruza el umbral de la cincuentena y anda cerca de que le llamen “anciano”, o “anciana”, que es casi peor.
Pues, como digo, en el devenir de mis ritos cotidianos, una de mis usanzas es caminar por la ciudad, mínimo una hora, para controlar algunas de mis deficiencias orgánicas, como la subida de azúcar, de tensión, de colesterol… En fin, todo sube, dicen. ¿Por qué iba yo a ser diferente?
El caso, a ver si acabo ya con las digresiones, es que en ese caminar matutino me tienta siempre algún escaparate que me muestra un jersey de mi color favorito. Me gusta el tacto de la lana suave, el punto suelto, ancho, que se posa en mi piel como hecho a medida. Y me gusta el verde, pero no el verde pistacho, ni el verde limón. No, ésos no. Me gusta el verde musgo, el verde hierba, el verde de las hojas de los árboles en primavera. El verde del paisaje de Irlanda o de Escocia. Ése es mi verde. Y mi armario está lleno de jerséis de ese verde.
Pero uno no debe circunscribirse a un pensamiento único, eso es de gente sin escrúpulos, autoritaria. Aburrida.
Así que hoy, en mi paseo matutino, que intento explicar sin demasiado éxito, veo un maravilloso jersey rojo. Sí, rojo. Y me gusta casi más que los verdes.
Venzo las dificultades que me ocasionan unas cervicales cada vez más jodidas, tengo tortícolis, y giro lentamente la cabeza para contemplar en su conjunto dicha prenda.
Compruebo que, efectivamente, me atrae, pero, para someterme al hechizo, necesito ver el precio del pulóver, que aparece impreso en un pequeño cartel al pie del maniquí que lo porta junto con un pantalón que no me interesa en absoluto.
Doy un paso hacia el escaparate, segura de mí, con ganas de encontrar un coste asequible a mi malhadada economía y enfoco los ojos tras mis gafas en el cartelito.
¡Mmm…, es caro!
Me niego al gasto en mi pecunio propio, pero se me ocurre que quizá podrían regalármelo mis chicos por Navidad. Una gran idea, ya que me permitiría tenerlo sin desembolsar ni un céntimo.
Inmediatamente me imagino cómo mejora mi aspecto con el jersey bermejo. En mis ensoñaciones debo de andar por los 18 años, porque me veo como solía ser, y no como soy.
En esa nebulosa de querer y no poder, y de ser y no ser, ocurre algo insólito. Y digo insólito por lo que me fastidia, por lo que no debería ser, pero es. ¡Vaya si es!
Un caballero, por llamarlo de alguna manera, un varón blanco, caucásico —creo que ahora no es antropológicamente correcto decirlo así, aunque quién sabe si no venga este hombre del Cáucaso…—, un varón caucásico, decía, sin presentar molestia alguna en sus cervicales a pesar de su edad, tan cercana, año arriba o abajo, a la mía, gira el cuello con la agilidad de un búho y escupe.
Un lapo de mi color favorito, el verde, sale sin piedad de sus entrañas para ir a caer justo delante del escaparate de mi jersey rojo, ese que sueño como regalo de Navidad, y roza casi imperceptiblemente mis zapatos nuevos, cómodos, relucientes. Elegantes a la par que informales.
Y el caucásico blanco devuelve su cuello a la posición de inicio y sigue caminando como si nada extraño hubiera ocurrido. Como si la educación cívica de toda una vida se hubiera evaporado en una demencia temprana.
A mí me enseñaron que no se escupía en la calle, ni tampoco en interiores. Para ese menester, en caso de extrema necesidad, estaban los inodoros o retretes, que contaban con cisternas para eliminar las pruebas, también las escupideras, que se limpiaban ipso facto después del uso, y, en defecto de todos ellos, siempre era necesario hacer uso discreto de un pañuelo; hoy, por suerte, de papel, pero antaño de tela… Un fastidio, sin duda.
Recuerdo que la primera vez que subí a un autobús urbano leí un cartel escrito a bolígrafo: “Prohibido escupir en el autobús”. Yo, extrañada, pensé en la inconcebible necesidad de recordárselo por escrito a los usuarios de semejante medio de transporte…
Pero, por lo visto, era necesario. Igual que se hace necesario ahora ponerlo en los escaparates de las tiendas de jerséis.
Ahora mismo, siento una tremenda necesidad de quitarme el zapato o cortarme el pie y tirárselo a la cabeza. Pero el caballero va rápido, ha girado y mis cervicales me impiden ver con claridad dónde se halla.
Miro las punteras de mis zapatos, los filos de las suelas; parece que no lo llevo incorporado. Me refiero al lapo. Luce verde en el suelo.
Quizá ha sido un mensaje del hado —ya se sabe que algunos caminos son inescrutables—, recordándome que, al fin y al cabo, mi color favorito es, y siempre será, el verde.