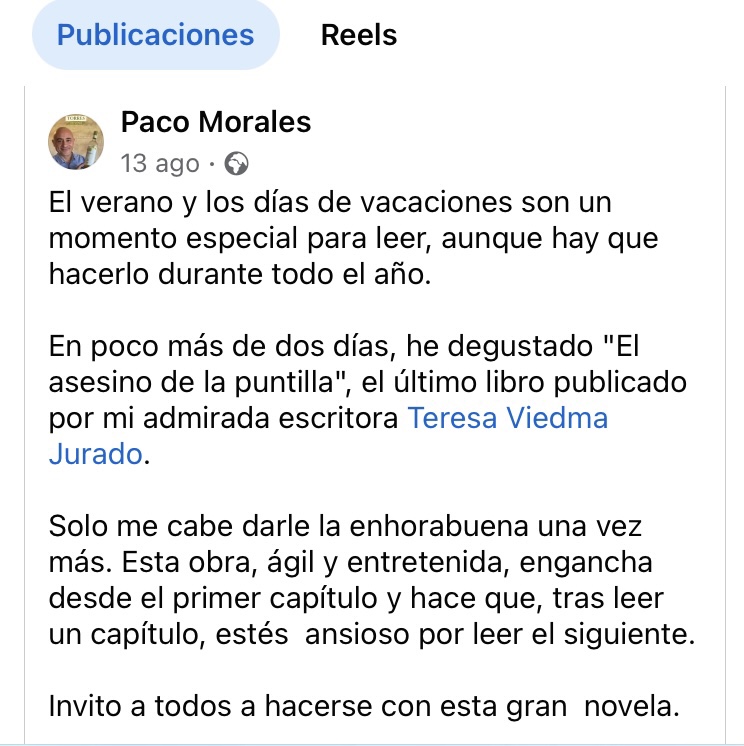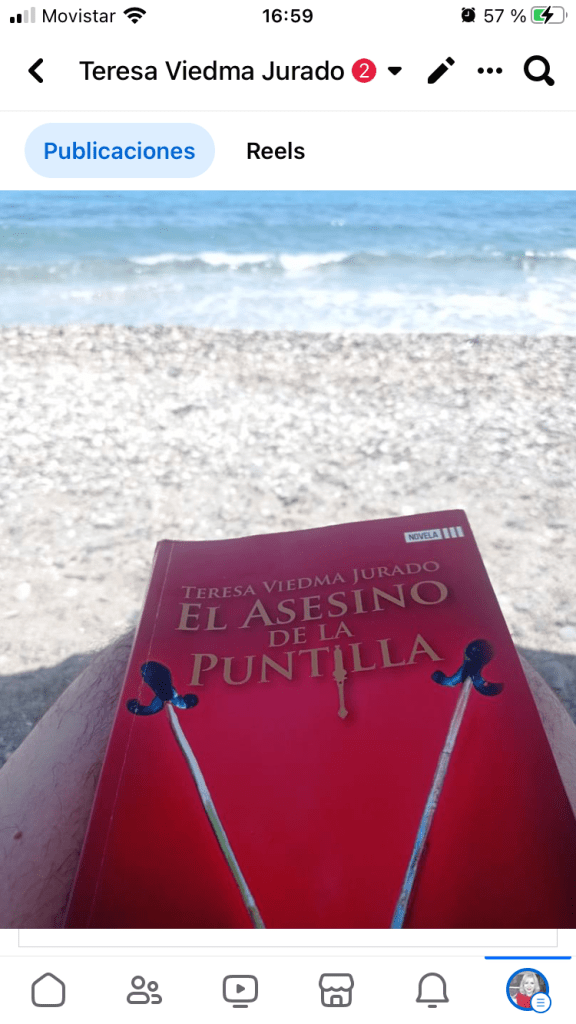Aparqué en zona de minusválidos —no quedaba otra, la protagonista del acto tenía mucho predicamento y aquello estaba abarrotado—. Subí las escaleras, empujé la puerta y entré apresurada. Quería verla cuanto antes, pero me vi obligada a desplegar mis encantos, la consabida hipocresía, y saludar a unos, dar el pésame a otros, incluso recibirlo de algunos desconocidos. Me deshice como pude, con más pena que gloria, de todos ellos, llegué al fondo de la sala y, tras el cristal, rodeada de flores, con un traje caro y unos zapatos Rebeca Sanver, que para mí los quisiera, con el cabello rubio que le caía en ondas sobre los hombros y maquillada para un cóctel, por fin la vi. Allí estaba, muerta la muy puta.
Justo el día de antes la había llamado desde el aeropuerto.
—Tenemos que hablar… —le dije—. Me lo debes.
Pero ella, con esa maravillosa voz suave y toda la condescendencia de la que pudo armarse, me contestó:
—Ya quisiera yo ayudarte, Clara, cariño, pero flaco favor te haría… Tienes que aprender a valerte por ti misma. En serio, adminístrate mejor, búscate un marido… Ya sé que para ti es complicado… Quizá un trabajo. Sí, eso, un trabajo.
Me acerqué más al cristal. Allí estaba, helándose. Habían hecho un buen trabajo con ella, parecía dormida.Era guapa, siempre lo había sido, desde niña. Pérfida pero guapa. Con su culo perfecto, sus pechos perfectos, enhiestos, sus ojos verdes y su piel blanca sin una sola mácula y el cabello rubio, fuerte y sedoso que siempre había envidiado. Habría pasado, estaba segura, por el cirujano, ya tenía una edad. Pero, a pesar de ello, era tan perfecta que bien merecido tenía que la hubieran matado. Porque no me cabe duda: aunque los más inocentes hablaban de un fatídico accidente de caza, todos los indicios apuntaban a que alguien se me había adelantado con un certero disparo en su negro corazón. Además, ¿cuándo había ido Justina de caza? No era su estilo.
Y, no es algo que pueda manifestar en voz alta, pero lo cierto es que no puedo culpar al que lo haya hecho. Era una arpía.
Un ruido metálico, como un chasquido, a mi espalda me hizo volver la cabeza asustada. Una señora mayor, sentada en la esquina de un sofá, tejía una especie de bufanda de punto de un exquisito color verde.
—¿Era familia suya? Me sonrió cariñosa.
—No, sólo éramos amigas.
La anciana detuvo el chasquido y me miró fijamente. En ese instante me arrepentí de haber pronunciado la palabra “sólo”.
—Ya entiendo —contestó. Y continuó tejiendo.
El chasquido de las agujas, lejos de ser molesto, era casi tranquilizador. Un sonido rítmico, como la lluvia en los cristales de una tarde de otoño. Me fijé en su bolso, del que asomaban otro par de agujas y más ovillos de lana. La dejé con lo suyo preguntándome quién sería.
Tomé asiento en el otro extremo del sofá donde la señora del punto seguía con su encantador concierto. La prenda que tejía ya estaba casi acabada y me sorprendió un deseo irrefrenable de hacerme con la bufanda. El punto quedaba muy suelto, la lana se veía suave y el color era, sencillamente, el mío. De repente, algo me hizo levantarme y acercarme de nuevo hasta que mi nariz quedó pegada al frío escaparate. Dejé escapar un grito ahogado.
—¡Mierda!
La anciana levantó los ojos.
—Disculpe, no puedo reprimir mi pena —Intenté soltar una lágrima.
La finada lucía en su muñeca derecha una bonita pulsera de oro blanco con una piedra verde, una pequeña esmeralda. Me encantó.
El funerario, con rostro afligido, como corresponde a su oficio, pasó junto a ellas y se dirigió al receptáculo, revisó el termostato y se fue.
Discretamente empujé la puerta y entré. Hacía frío allí dentro. Me acerqué y le quité la pulsera. Después de todo, a ella ya no le servía. Me la puse. Me quedaba preciosa y me iría bien con el verde de la bufanda de aquella señora.
Volví a mirarla. Era jodidamente bella. No tenía ni la más leve cicatriz en su rostro ovalado, ni de un grano de la juventud… Llevaba medias. Justina siempre las llevaba caras y perfectas. Sería gracioso que ahora la enterraran con una carrera. Me acerqué e intenté rompérselas con las uñas, pero no lo conseguí. Tenía los dedos helados. Una idea pasó por mi cabeza. Salí. El vibrante chasquido de las agujas se había detenido, dando paso a un sonido menos hipnótico: ronquidos. La señora, tras acabar la prenda, había caído en un profundo sueño. No había nadie más, seguramente estaban todos en la cafetería del tanatorio hinchándose de bocadillos y tapas de ensaladilla rusa. Me acerqué con cuidado y cogí una aguja del bolso. Volví a entrar, me acerqué entusiasmada a Justina, le clavé la aguja en la pantorrilla y la arrastré por la pierna hasta el tobillo dejando una enorme carrera. Ya no era criatura perfecta.
La felicidad se apoderó de mí, pero la muy zorra seguía guapa. Con atención introduje la aguja en su pelo hasta deshacerle sus maravillosos bucles… Pero aún conservaba ese encanto natural, tan suyo.
Quizá si la dejara tuerta… como la princesa de Évoli, pero sin parche.
Me puse a ello; clavé la aguja en el ojo derecho, el que solía guiñar a los hombres. Y me animé. Me sentí volar. Salí a por la otra aguja y chasqueándolas me propuse destrozarle el maquillaje, tal vez sacarle algún diente…
Lo único que recuerdo es que la anciana me rodeó el cuello con la maravillosa bufanda mientras el guardia de seguridad y el funerario me sujetaban las manos.
Ahora, junto a la ventana del hospital psiquiátrico, con la bufanda verde en mi cuello, miro llover. Dicen que vuelvo a ponerme agresiva cuando intentan quitármela. Por el altavoz suena el chasquido de las agujas de punto que tan amablemente me grabó la anciana. Y me siento bien.