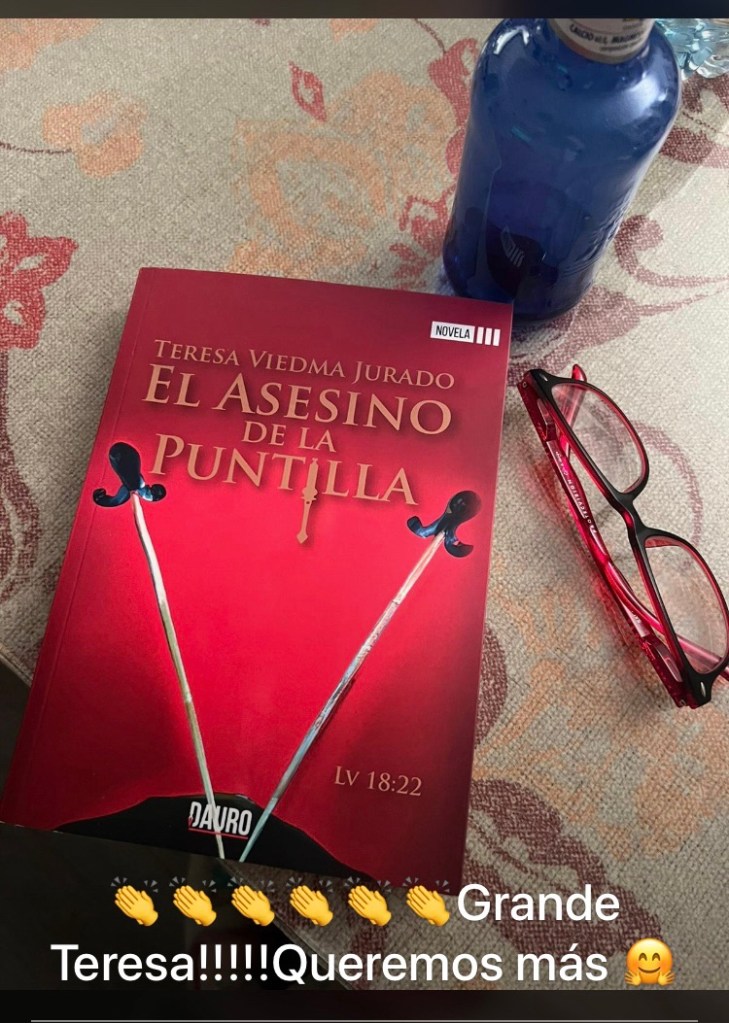(Publicado el 30/4/2025 en Jaén hoy Grupo Joly)
Tengo sueño. Después de un día, una noche y otra madrugada sin luz, sin teléfono, sin internet y, lo que es peor, sin ascensor. Sin batería en los móviles ni gasoil en los coches (lo confieso, son de gasoil), pero con la ansiada y amada compañía de mis chicos, cuando por fin llegaron, y de una pieza de colección, que encontré exhausta tras registrar los cajones, un bien de incalculable valor: una pequeña radio a pilas que me informaba de cómo otras ciudades iban recuperando la conexión y la civilización, mientras nosotros en este Jaén nuestro, que para todo es siempre el menos suertudo, seguíamos en tinieblas comiendo pan bimbo y galletas, aparte de la dosis diaria de medicamentos.
Yo, feliz con la radio de siempre —que, a diferencia de la televisión y de internet, nunca falla—, me acompañé de una linterna y unas velas (las había normales, del montón, y aromáticas; estas últimas con un fuerte y adorable olor a frutas del bosque, por lo que consideré que el postre iba incluido en el pack).
Mientras escuchaba atenta cómo nuestro país pasaba de prometedor a tercermundista, cómo miles de viajeros continuaban, después de horas y horas, encerrados en los trenes y otros tantos en los ascensores…, daba gracias a Dios por haberme librado de dichas situaciones. Para mí habría sido fatídico. Baste decir que mi claustrofobia es tan fuerte que me habrían sacado de allí directa al tanatorio. Pero, mientras sufría con la mala suerte de tantos otros escuchando las noticias en el pequeño, barato y omnipotente artefacto vintage provisto de una coqueta antena periscópica, debo reconocer que esperaba, y ansiaba, una explicación de por qué, cuando a las 12:30 del mediodía me senté en el sofá con un libro y el ordenador, dispuesta a leer o escribir, sin previo aviso se apagó la luz de mi lámpara blanca de pie y no volvió en más de veinte horas.
Lo de la escasez de iluminación estaba mal, pero la ausencia de línea telefónica, de WhatsApp, de correo electrónico y el cansino trauma de ver durante horas la misma noticia en las redes sociales (una que aludía a una juez de Badajoz que procesaba a un conocido músico), eso era mucho peor.
Ansiosa, en mi línea, me preguntaba por qué me había pillado el apagón sin apenas batería en el móvil, por qué todo fallaba en mi tranquilo mundo artificial. No podía pensar con claridad (siempre paso por unos minutos, muchos, de protesta enérgica antes de hacerlo), pero mis chicos, cuando llegaron, tuvieron el acierto de bajar, para más tarde y en repetidas ocasiones subir, las ocho plantas hasta el garaje donde, a oscuras, reposaban los coches familiares para arrancarlos y cargar en ellos los móviles que habrían de mantenernos igual de incomunicados, pero que en algún momento nos darían una alegría. Alegría a la que se unió la de habérseme ocurrido, justo antes del caos, cocinar una olla de pasta con tomate. Me pregunto si siempre habré sido una visionaria sin saberlo…
Aunque yo no pude abrir la boca para tragar, ellos, mis chicos, sí comieron. He de decir que lo último que pierden es el hambre. Así, mientras se atiborraban de pasta fría y gazpacho casi templado, yo seguía con el estómago estragado escuchando la radio y esperando que alguien me explicara si habían sido los rusos, los chinos, los israelíes o, peor aún, los nuestros.
El hecho, y lo importante es el hecho, es que, con o sin intención, alguien metió la pata. Mi experiencia me demuestra que la pata la suele meter siempre alguien que obedece ciega y obcecadamente a otro inútil, su superior jerárquico, sin más motivo que el de mantenerse en el puesto.
Esto me recuerda que, en cierta ocasión, ya casi olvidada, un hasta entonces buen amigo y jefe asistió a otros en sus envidias y consintió en mi salida de determinada organización. Le dio vergüenza, está claro, porque sólo después de quince meses se atrevió a llamarme e implorar mi perdón, ya que, me explicó, él tenía un estatus que mantener. No le quedaba otra que obedecer. No cayó el pobre infeliz con estatus, que yo también lo tenía…, que todos tenemos algo que queremos mantener.
Pues bien, la pasada noche del apagón, llamémosla la primera por si hubiera más, yo me entretenía pensando quién sería el del estatus en esta ocasión. Quién obedeció la orden a sabiendas de que se la daba alguien con fuertes carencias en materia energética. Seguramente, uno de esos que ahora abundan, de los que dicen que no es bueno saber demasiado del tema para el que te contratan.
Y es que, en esto del estatus, da igual si se trata de empresa privada o pública. O de si es pública camuflada bajo un “paraguas” de privadas (ahora se lleva hablar del paraguas). O de si es privada participada y mandoneada por, como diría un buen romano, la res publica.
Así que ahora tengo sueño. A pesar del silencio y de la oscuridad, no he dormido un carajo, agobiada como estaba por comprobar el saldo de mi cuenta en cuanto el dichoso móvil dejara de escupirme esas palabras: “Sin servicio”.
Y es que soy desconfiada con qué pasa en los apagones. Después de todo, yo también tengo un estatus… Como aquel jefe que tuve y que Dios confunda. Como el obediente o el torpe de la red eléctrica.